 |
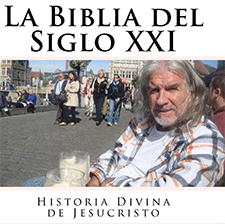 |
 |
 |
 |
CAPÍTULO
VIII
LA DINASTÍA DE VALENTINIANO Y TEODOSIO EL GRANDE
EL TRONO IMPERIAL estaba
una vez más vacante (16-17 de febrero de 364), pero el ejército se había
enterado del peligro de una elección tumultuosa, y después de que las tropas
hubieran avanzado en una marcha de ocho días hasta Nicea, tanto las autoridades
civiles como las militares sopesaron con ansiosa deliberación las pretensiones
rivales de los posibles candidatos. Aequitius,
tribuno del primer regimiento de los scutarii, los
hombres sabían que era duro e inculto, Januarius, un
pariente de Joviano en el mando supremo en Illyricum,
estaba demasiado lejos, y al final todos acordaron ofrecer la diadema a
Valentiniano. El nuevo emperador no había marchado desde Ancyra con el ejército, sino que había recibido órdenes de seguir a su debido tiempo
con su regimiento, la segunda schola de scutarii; así, mientras los mensajeros apuraban su
viaje, el mundo romano estuvo durante diez días sin amo. Valentiniano era
oriundo de Panonia; su padre, Graciano, un campesino vendedor de cuerdas de Cibalae, se había distinguido muy pronto por su fuerza y
valentía. Resurgido de las filas, se había convertido sucesivamente en
protector, tribuno y general de las fuerzas romanas en África; acusado de
peculado, permaneció durante un tiempo bajo una nube, para recibir después el
mando de las legiones de Britania. Tras su retirada, la hospitalidad mostrada a
Magnencio provocó la confiscación de los bienes de Graciano por parte de
Constancio, pero los servicios del padre facilitaron el ascenso de
Valentiniano. En la Galia, sin embargo, cuando actuaba bajo las órdenes de
Juliano fue expulsado del ejército por Barbatio, pero
a la llegada de Juliano se volvió a alistar. La capacidad militar de
Valentiniano superaba incluso a los ojos de un emperador apóstata su
pronunciado cristianismo, y se le dio un importante mando en la Guerra de
Persia. Más tarde fue enviado en misión a Occidente, llevando la noticia de la
elección de Joviano, y de este viaje acababa de regresar. La historia de la
vida de Graciano y Valentiniano es uno de los ejemplos más sorprendentes de la
espléndida carrera que se abría al talento en el ejército romano. El padre, un
campesino desconocido y sin influencia, por su habilidad asciende al mando
supremo sobre Britania, mientras que su hijo se convierte en emperador de Roma.
No es de extrañar que los bárbaros estuvieran dispuestos a entrar en un
servicio que ofrecía al soldado capaz tales perspectivas de ascenso. También
puede notarse de paso que en el concilio de Nicea sólo se consideró a los
oficiales militares como sucesores de Joviano: no oímos hablar de ningún
administrador civil como posible candidato al trono vacante.
Desde el mismo día de su
ascensión se declaró el carácter de Valentiniano. Cuando la muchedumbre le
pidió que nombrara de inmediato a un coagente, él respondió que sólo una hora
antes habían poseído el derecho a mandar, pero que ese derecho pertenecía ahora
al emperador de su propia creación. Desde el primer momento, la mirada severa y
el porte majestuoso de Valentiniano doblegaron a los hombres a su voluntad. A
través de Nicomedia avanzó hasta Constantinopla, y aquí, en el suburbio del Hebdomón, el 28 de marzo de 364, creó a su hermano Valente
como coemperador; buscaba un sometimiento leal y una
dependencia personal, y no se vio defraudado; con el rango de Augusto, Valente
se contentó en efecto con desempeñar el papel de un César. En Naissus se
dividieron las fuerzas militares del Imperio, y muchos panonios fueron elevados
a altos cargos. Sin embargo, los nuevos gobernantes se cuidaron de mantener en
sus puestos a hombres que habían sido elegidos tanto por Juliano como por
Joviano; no querían herir susceptibilidades con un partidismo abierto. Pero
aunque Valentiniano se mantuvo fiel a su principio constante de tolerancia
religiosa y se negó a favorecer a los candidatos de un emperador cristiano o
pagano, los hombres trazaron una desconfianza secreta y unos celos encubiertos
hacia los que habían sido íntimos de Juliano; Salustio, el todopoderoso prefecto,
fue destituido, y se presentaron acusaciones contra el filósofo Maximus. Cuando
ambos emperadores fueron atacados de fiebre, se nombró una comisión de altos
funcionarios imperiales para examinar si la enfermedad no se debía a artes
secretas. No se descubrió ninguna prueba de ningún designio impío, pero corrió
el rumor común de que el único objeto de la investigación era desprestigiar la
memoria y a los amigos de Juliano. Los que habían sido leales a la antigua
dinastía comenzaron a buscar un líder.
En Sirmium los hermanos se
separaron, Valentiniano a Milán, Valente a Constantinopla; cada uno de ellos
asumió su primer cargo de cónsul al año siguiente (365), y tan pronto como pasó
el invierno Valente viajó a toda velocidad a Siria; parece que ya los términos
de la Paz de los Treinta Años estaban dando lugar a nuevas dificultades;
quedaban demasiadas cuestiones abiertas entre Roma y Persia.
Pero todavía no era la
invasión extranjera sino la rebelión interna lo que iba a poner en peligro la
vida y el trono de Valente. Cuando Procopio hubo depositado el cadáver de
Juliano en Tarso, él mismo desapareció discretamente de la vista de reyes y
cortesanos: era una distinción peligrosa haber gozado del peculiar favor del
emperador muerto. Sin embargo, al poco tiempo se cansó de su existencia
fugitiva: la vida como exiliado perseguido en Crimea era demasiado cara.
Desesperado, navegó en secreto hacia la capital, donde encontró refugio en la
casa amiga de un senador Strategius, mientras que un
eunuco, de nombre Eugenius, recientemente despedido
del servicio imperial, puso a su disposición fondos ilimitados. Mientras
deambulaba sin ser reconocido por las calles, por todas partes oía a los
hombres murmurar de la crueldad y la avaricia de Petronio, el suegro de
Valente. El propio emperador ya no se encontraba en Constantinopla, y el descontento
popular parecía necesitar su campeón. Los regimientos de los Divitenses y los Tungritani Juniores, en su marcha desde Bitinia para la defensa de Tracia, se encontraban
en ese momento en la ciudad. Durante dos días, Procopio negoció con sus
oficiales; su oro y sus promesas ganaron su lealtad y en sus cuarteles de las
Termas de Anastasio los soldados se reunieron al amparo de la noche y juraron
apoyar la usurpación. "Dejando el tintero y el taburete del notario",
así rezaba la frase despectiva del retórico de la Corte, esta figura escénica
de un emperador, dudando hasta el final, asumió la púrpura y con lengua
balbuceante arengó a sus seguidores. Cualquier sensación fue agradecida por el
populacho, que se contentó con aceptar sin entusiasmo a su nuevo gobernante.
Los que no tenían nada que perder estaban dispuestos a compartir el botín, pero
las clases altas generalmente se mantuvieron al margen o huyeron a la Corte de
Valens; ninguno de ellos se encontró con Procopio cuando entró en la desierta
casa del Senado. Confió para su apoyo en la devoción de los hombres a la
familia de Constantino; cuando los refuerzos con destino a Tracia llegaron a la
capital, se presentó ante ellos con Faustina, la viuda de Constancio, a su
lado, mientras él mismo llevaba a su pequeña hija en brazos. Alegó su propio
parentesco con Juliano y las tropas fueron ganadas. Gumoarius y Agilo, que habían servido bien a Constancio, fueron retirados de su retiro y
puestos a la cabeza del ejército, mientras que al amigo de Juliano, Phronemius, se le dio el cargo de la capital. Valentiniano
había adelantado a los panonios, Procopio eligió a los galos, pues las
provincias galas eran las que tenían más motivos para recordar los servicios de
Juliano al Imperio. Nebridio, recién creado prefecto
por influencia de Petronio, fue hecho prisionero y obligado a escribir
despachos recordando a Julio, que estaba al mando en Tracia; la estratagema
tuvo éxito y la provincia fue ganada sin un golpe. Sin embargo, la embajada a
Ilírico, que llevaba la moneda recién acuñada de Procopio, fue derrotada por la
vigilancia de Aequitio, quedando eficazmente
bloqueada toda aproximación, ya fuera a través de Dacia, Macedonia o el paso de Succi.
La noticia de la revuelta
llegó a Valente cuando salía de Bitinia hacia Antioquía, y sólo fue sacado de
la abyecta desesperación por los consejos de sus amigos. Procopio, con los divitenses y una fuerza reunida apresuradamente, había
avanzado hacia Nicea, pero ante la aproximación de los jovios y los victores se retiró a Mygdus en el Sangario. Una vez más, los soldados cedieron
cuando apeló a su lealtad a la casa de Constantino: las tropas de Valens
abandonaron al "degenerado panónico", "el bebedor de miserable
cerveza de cebada", y se pasaron al usurpador. Un éxito siguió a otro:
Nicomedia fue sorprendida por el tribuno Rumitalca,
que inmediatamente marchó hacia el norte; Valente, que estaba asediando
Calcedonia, fue tomado por sorpresa y se vio obligado a huir por su vida a Ancyra. Así, Bitinia fue ganada para Procopio. Su flota al
mando de Marcelo atacó Císico y cuando se rompió la
cadena que cruzaba la boca del puerto, la guarnición se rindió. Con la caída de Císico, Valente había perdido el dominio del
Helesponto, mientras que no podía esperar ninguna ayuda de su hermano, ya que
Valentiniano había determinado que la seguridad de todo el Imperio Romano
exigía su presencia en la frontera occidental. Así, durante los primeros meses
de 366, mientras Procopio se esforzaba por recaudar fondos para la futura
conducción de la guerra, Valente sólo podía esperar la llegada de Lupicino. En efecto, la victoria final del emperador se
debió principalmente a un acto poco meditado de su rival. Arbitio, el general
retirado de Constancio, había apoyado al usurpador, pero había declinado una
invitación a su corte, alegando los achaques de la vejez y la mala salud.
Procopio respondió con una orden de saqueo de la casa del general, convirtiendo
así a un amigo en un enemigo acérrimo. Arbitio, tras el llamamiento de Valens,
se unió al campamento de Lupicinus; su llegada
inspiró de inmediato al emperador una nueva esperanza y valor, y dio la señal
para que se produjeran deserciones al por mayor de las fuerzas del usurpador.
En un combate en Tiatira, Gumoarius se procuró su propia captura y se llevó a muchos de sus hombres. Tras la marcha
de Valente a Frigia, Agilo desertó a su vez cuando los ejércitos se encontraron
en Nacolia. Los soldados se negaron a continuar la
lucha (26 de mayo de 366). Procopio fue traicionado al emperador por dos de sus
propios oficiales y fue inmediatamente condenado a muerte. La sospecha y la
persecución imperial habían llevado una vez más a un súbdito leal a la traición
y a la ruina. Su cabeza cortada fue llevada bajo las murallas de Filipópolis y la ciudad se rindió a Aequitius.
El espantoso trofeo fue incluso llevado a Valentiniano a través de las
provincias de la Galia, para que la lealtad a la memoria de Juliano no
despertara la traición en Occidente. Valente podía ahora vengar su terror y
saciar su avaricia. La supresión de la rebelión fue seguida por una serie de
ejecuciones, quemas, proscripciones y destierros que hicieron que los hombres
maldijeran la victoria del emperador legítimo.
El argumento del
parentesco con la familia de Constantino había inducido a algunos miles de
miembros de las tribus godas del Danubio a cruzar la frontera romana en apoyo
de Procopio. Valente se negó a reconocer su defensa, y privándolos de sus armas
los asentó en las ciudades a lo largo de las fronteras del norte del Imperio.
Cuando el descontento se declaró, por temor a un ataque generalizado, actuó
siguiendo el consejo de su hermano y marchó en persona al Danubio, y durante
los tres años siguientes (367-369) la campaña gótica absorbió su atención. Con
Marcianópolis como base de operaciones, cruzó el río en 367 y 369; en este
último año conquistó a Atanarico, y durante el otoño concluyó una paz
ventajosa. El emperador y el judex godo se
encontraron en un barco a mitad de camino, ya que Atanarico se declaró obligado
por un temible juramento a no pisar nunca suelo romano. Durante estos años,
Valente, siguiendo en Oriente la política de su hermano, reforzó toda la línea
fronteriza del Danubio con fortalezas y guarniciones.
Valentiniano puede ser
llamado, en efecto, el emperador de la frontera; su título a la fama es el
restablecimiento de las defensas de Roma en Occidente contra las hordas
bárbaras que surgían. Fue un príncipe soldado muy trabajador, y el único
propósito que inspira su reinado es su fija determinación de no ceder nunca ni
una pulgada de territorio romano. Siempre tuvo ante sus ojos la terrible
advertencia de su predecesor. En el año 364, cuando el emperador aún estaba en
Milán, los embajadores de los alemanes vinieron a saludarle por su ascenso y a
recibir el tributo que el orgullo romano disfrazaba bajo el nombre más justo de
regalos. Valentiniano no quería dilapidar los fondos del Estado en recompensas
a los bárbaros; los regalos eran pequeños, mientras que Ursatius,
el magister officiorum, que seguía el ejemplo
de su señor, trataba a los mensajeros con escasa cortesía. Regresaron
indignados a sus hogares, y en los primeros días del nuevo año, 365 d.C., los
germanos irrumpieron saqueando y asolando toda la frontera. Charietto,
el conde que mandaba en ambas germanías, y el anciano general Servianus, acantonado en Cabillona (Châlons-sur-Saône), cayeron ambos ante el ataque de
los bárbaros. La Galia exigía la presencia de Valentiniano; el emperador partió
hacia París en el mes de octubre; y mientras estaba en marcha, le llegaron
noticias de la revuelta de Procopio. El informe no daba detalles: no sabía si
Valente estaba vivo o muerto. Pero con ese fuerte sentido del deber imperial
que dignifica el carácter de los emperadores del siglo IV, subordinó totalmente
el interés personal al bien común: "Procopio no es más que el enemigo de
mi hermano y el mío propio", se repetía a sí mismo; "los alemanes son
los enemigos del mundo romano".
Llegado a París, fue desde
esa ciudad que despachó a Dagalaiphus contra los
alemanes. El otoño estaba dando paso rápidamente al invierno, los hombres de
las tribus se habían dispersado y el nuevo general se mostró dilatorio e
inactivo; fue llamado a ser cónsul con el hijo del emperador, Graciano (enero
de 366) y Jovino, como magister equitum, ocupó
su lugar al frente de las tropas romanas. Tres victorias sucesivas
prácticamente concluyeron la campaña; en Scarponna (Charpeigne) una banda de bárbaros fue sorprendida y
derrotada, mientras que otra fue masacrada en el Mosela. Con una seguridad
negligente, los alemanes de la orilla del río estaban bebiendo, lavándose y
tiñéndose el pelo de rojo, cuando desde la franja del bosque los legionarios
romanos se abalanzaron sobre ellos. Jovino emprendió entonces una nueva marcha
y acampó en Châlons-sur-Marne; aquí se produjo un desesperado enfrentamiento
con una tercera fuerza del enemigo. La retirada durante la batalla del tribuno Balchobaudes puso en serio peligro la seguridad del
ejército, pero al final se ganó la jornada. Los alemanes perdieron seis mil
muertos y cuatro mil heridos; de los romanos doscientos fueron heridos y mil
doscientos muertos; en la persecución Ascarii al
servicio de los romanos capturaron al rey bárbaro, y en el fragor del momento
fue abatido. Tras algunos encuentros menores, la resistencia llegó por el momento
a su fin. Probablemente fue su interés en esta campaña lo que llevó a
Valentiniano a pasar los primeros meses del 366 en Reims. Ahora regresó a París
y desde esta última ciudad avanzó (¿a finales de junio del 366?) para reunirse
con su exitoso general, al que nominó para el consulado en el año siguiente. Al
mismo tiempo, la cabeza de Procopio le llegó desde Oriente. Pero en la marea
alta del éxito se vio afectado por una grave enfermedad (invierno de 366-7).
La Corte ya estaba
considerando posibles candidatos a la púrpura cuando Valentiniano se recuperó,
pero, dándose cuenta de los peligros para Occidente que podrían derivarse de
una sucesión disputada, en Amiens, el 24 de agosto de 367, consiguió de las
tropas el reconocimiento del septuagenario Graciano como coagente. Es posible
que fuera la necesidad de defender la costa norte contra las incursiones de
francos y sajones lo que había convocado a Valentiniano a Amiens; y ahora, en
su camino desde esa ciudad a Tréveris, le llegaron noticias de una grave
revuelta en Britania. Fullofaudes, el general romano,
junto con Nectaridus, el comandante de la línea
costera (¿conde de la costa sajona?), habían encontrado la muerte. En el otoño
de 367, Severo, conde de las guardias imperiales, fue enviado a la isla sólo
para ser retirado. Jovino, designado en su lugar, envió a Provertides por adelantado para reunir levas, mientras que, en vista de los constantes
informes de nuevos desastres, se ordenó al conde Teodosio (el padre de Teodosio
el Grande) que navegara hacia Britania a la cabeza de los refuerzos galos.
Desde Boulogne desembarcó en Rutupiae (Richborough: primavera de 368) y fue seguido por los Batavi, Heruli, Jovii y Victores. A su llegada le
esperaban escenas de confusión desesperante; los Dicalydones y los Verturiones (las dos divisiones de los pictos), los Attacotti y los Scotti (irlandeses) se lanzaron a saquear la campiña,
mientras los merodeadores francos y sajones arrasaban en incursiones por la
costa. Teodosio marchó hacia Londres, y parece que hizo de esta ciudad su
cuartel general. Derrotando a las dispersas tropas de bárbaros cargados de
botín, devolvió la mayor parte del botín a los acosados provinciales, mientras
que los desertores fueron llamados al estandarte mediante promesas de perdón.
Desde Londres, donde pasó el invierno, Teodosio rogó al emperador que nombrara
a hombres de amplia experiencia para gobernar la isla: Civilis como pro-prefecto y Dulcitius como
general; también en este año, probablemente cooperó con las tropas imperiales
del continente en la supresión de los piratas francos y sajones en los Países
Bajos y en torno a las desembocaduras del Rin y del Waal.
El propio Valentiniano avanzó hasta el norte de Colonia en el otoño de 368. En
el año 369, Teodosio sorprendió por todas partes a los bárbaros y barrió el
país de sus bandas de ladrones. Se restauraron las fortificaciones de las
ciudades, se reconstruyeron las fortalezas y se volvieron a blindar las
fronteras, al tiempo que se eliminaron los areanos,
una milicia fronteriza traicionera. Se recuperó territorio en el norte, y se
creó una nueva quinta provincia de Valentia o Valentinia. La revuelta de Valentino, que había sido
exiliado a Britania por una acusación criminal, fue fácilmente aplastada por
Teodosio, que reprimió con mano dura los juicios por traición que solían seguir
a la derrota de un usurpador fracasado. Cuando se embarcó hacia la Galia,
probablemente en la primavera de 370, dejó a los provinciales "saltando de
alegría". A su regreso a la Corte fue nombrado para suceder a Jovino como magister equitum (antes de finales de mayo de 370).
Mientras su lugarteniente
había estado restaurando el orden en Britania, Valentiniano se había dedicado
activamente a la Galia. El invierno de 367-8 el emperador lo pasó en Reims
preparando su venganza contra los perturbadores de la paz en Occidente. Pero el
nuevo año se abrió con un desastre, pues mientras los habitantes cristianos de
Maguncia celebraban la fiesta (¿la Epifanía? 368) el príncipe alemán Rando sorprendió y saqueó la ciudad. Sin embargo, los
romanos obtuvieron una traicionera ventaja con el asesinato del rey Withicab, y en el verano de ese mismo año el emperador,
junto con su hijo, invadió el territorio entre el Neckar y el Rin. Nuestras
autoridades no nos dan ninguna información segura sobre su ruta, quizás avanzó
por la carretera del Rin y luego se desvió por Ettlingen y Pforzheim. Solicinium (cerca de Rottenburg,
en la orilla izquierda del Neckar) fue el escenario de la lucha decisiva. Los
bárbaros ocuparon una fuerte posición en una colina escarpada; los romanos
tuvieron grandes dificultades para desalojarlos, pero al final tuvieron éxito,
y el enemigo huyó por el Neckar a través de Lopodunum hacia el Danubio. La ventaja así obtenida se aseguró con la construcción de un
fuerte, al parecer en Altrip, y para su erección
parece posible que se emplearan las ruinas de Lopodunum.
El emperador pasó el invierno en Tréveris, y con el año nuevo (369) comenzó su
gran obra de defensa fronteriza que se extendía desde la provincia de Rhaetia hasta el océano. Valentiniano trató incluso de
plantar sus fortalezas en el territorio del enemigo. Esto fue considerado por
los alemanes como una violación de los derechos del tratado, y los romanos
sufrieron un grave revés en el Mons Piri
(¿Heidelberg?). En consecuencia, el emperador entabló negociaciones con los
borgoñones, que debían atacar a los alemanes con el apoyo de las tropas
romanas. Los borgoñones, largamente enemistados con sus vecinos por la posesión
de unos manantiales de sal en sus fronteras, aceptaron de buen grado las
propuestas del emperador y aparecieron con una fuerza inmensa en el Rin: el
confederado parecía más terrible que el enemigo. Valentiniano estaba ausente
supervisando la construcción de sus nuevas fortalezas, y temía aceptar o
rechazar la ayuda de unos aliados tan peligrosos. Trató de ganar tiempo con la
inacción, y los borgoñones, enfurecidos por esta traición, se vieron obligados
a retirarse, ya que los alemanes amenazaban con oponerse a su marcha de
regreso. Mientras tanto, Teodosio, recién llegado a la Galia desde Britania,
arrasó con los distraídos germanos desde la Recia, y tras una exitosa campaña
pudo asentar a sus cautivos como agricultores en el valle del Po. Macrian, rey de los Alemanni,
había sido el corazón y el alma de la resistencia de su pueblo a Roma; con la
intención, por tanto, de capturar a este peligroso enemigo por sorpresa, en
septiembre del 371 Valentiniano, acompañado de Teodosio, partió de Maguncia
hacia Aquae Mattiacae; pero
con las tropas las oportunidades de saqueo superaron las órdenes más estrictas
del emperador. El humo de los hogares en llamas delató la aproximación romana;
el ejército avanzó unas cincuenta millas, pero el propósito de la expedición
fue derrotado y el Emperador regresó decepcionado a Tréveris.
Mientras tanto, en Oriente
el tiempo sólo sirvió para mostrar la inutilidad de la paz de Joviano con
Persia. Roma había sacrificado mucho pero no había resuelto nada. Sapor
afirmaba que, en virtud del tratado, podía hacer lo que quisiera con Armenia,
que seguía siendo la manzana de la discordia como antes, y que Roma había
renunciado a cualquier derecho a interferir. Pero era precisamente esta
pretensión la que Roma no podía permitir en última instancia: Armenia bajo el
dominio persa era una amenaza demasiado grande. La cronología de los
acontecimientos que siguieron al tratado debe seguir siendo hasta cierto punto
una cuestión de conjeturas, pero desde el principio Sapor parece haber hecho
valer su concepción de sus derechos, buscando a su vez mediante sobornos y
correrías reducir a Armenia al vasallaje persa. Ya en el año 365 Valente se
dirigía a la frontera persa cuando fue llamado por la revuelta de Procopio. A
finales del año 368, o a principios del 369, Sapor se apoderó del rey Arsaces,
al que dio muerte unos años después. Al parecer, en el año 369, Persia se
inmiscuyó en los asuntos de Hiberia: Sauromaces, que gobernaba bajo la protección romana, fue
expulsado, y Aspacures, un candidato persa, fue
nombrado rey. En Armenia, la fortaleza de Artagherk (Artogerassa), donde se había refugiado la reina Farrantsem, fue asediada (369), mientras que su hijo Pap, siguiendo el consejo de su madre, huyó a la protección
de Valens; en su huida le ayudaron Cylaces y Artabannes, renegados armenios, que ahora se mostraron
desleales a su amo persa.
El exiliado fue bien
recibido y se le concedió un hogar en Neocaesarea.
Pero cuando Muschegh, el general armenio, rogó que el
emperador tomara medidas eficaces y detuviera los estragos de Persia, Valente
dudó: sentía que sus manos estaban atadas por los términos de la paz de
Joviano. Terentius, el dux romano, acompañó a Pap en su regreso a Armenia, pero sin el apoyo de las
legiones el príncipe era impotente. Artagherk cayó en
el decimocuarto mes del asedio (invierno de 370), Farrantsem se precipitó a la muerte y Pap se vio obligado a huir
a las montañas que se encontraban entre Lazica y la
frontera romana. Aquí permaneció escondido durante cinco meses; el pillaje y la
masacre persas prosiguieron sin control, hasta que Sapor pudo dejar a sus
generales al mando del ejército, mientras que a dos nobles armenios se les
confió el gobierno civil del país y la introducción de la religión magna.
Finalmente Valente tomó cartas en el asunto y el conde Arinteo,
actuando de común acuerdo con Terencio y Addaeus, fue
enviado a Armenia para colocar a Pap en el trono y
evitar que Persia cometiera más atropellos. En mayo de 371 el propio emperador
abandonó Constantinopla, dirigiéndose lentamente hacia Siria. El siguiente
movimiento de Sapor fue un intento de ganarse a Pap mediante promesas de alianza, aconsejándole que dejara de ser la marioneta de
sus ministros; la treta tuvo éxito y el rey dio muerte tanto a Cylaces como a Artabannes.
Mientras tanto, una embajada persa se quejó de que la protección de Armenia por
parte de Roma era un incumplimiento de sus obligaciones en virtud del tratado.
En abril de 372 Valente llegó a Antioquía. Su respuesta a Persia fue una mayor
injerencia en Hiberia. Mientras Muschegh invadía el territorio persa, Terencio con doce legiones restablecía a Sauromaces como gobernante sobre el país limítrofe con Lázica y Armenia, Sapor por su parte hacía grandes
preparativos para una campaña en la primavera siguiente, levantando levas de
las tribus circundantes y contratando mercenarios. En el año 373 Trajano y Vadomar marcharon a Oriente con un formidable ejército,
teniendo órdenes estrictas de no romper la paz sino de actuar a la defensiva.
El propio emperador se trasladó a Hierápolis para supervisar las operaciones desde
esa ciudad. En Vagobanta (Bagavan)
los romanos se vieron obligados a enfrentarse y en el resultado salieron
victoriosos. A finales del verano se concertó una tregua, y mientras Sapor se
retiró a Ctesifonte, Valente fijó su residencia en Antioquía.
Aquí, en el año siguiente
374, por lo que podemos juzgar a partir de la vaga cronología de nuestras
autoridades, se descubrió una conspiración generalizada en la que estaban
implicados Máximo, el maestro de Juliano, Eutropio el
historiador y muchos otros destacados filósofos y paganos. Ansiosos por
descubrir quién iba a suceder a Valente, algunos espíritus audaces habían
suspendido un anillo sobre una mesa consagrada en la que se había colocado un
plato redondo de metal; en el borde del plato estaba grabado el alfabeto. El
anillo había deletreado las letras THEO, cuando con una sola voz todos los
presentes exclamaron que Teodoro estaba claramente destinado al imperio. Nacido
en la Galia de una antigua y honorable familia, había disfrutado de una
educación liberal y ya ocupaba el segundo puesto entre los notarios imperiales;
distinguido por su humanidad y moderación, en todos los puestos sus méritos
eclipsaban su cargo. Ausente de Antioquía en ese momento, fue llamado de
inmediato, y el entusiasmo de sus amigos parece haber sacudido su lealtad. La
vida de Valente había sido amenazada previamente por posibles asesinos, y
cuando el secreto de los conspiradores fue traicionado, la venganza del
emperador no tuvo límites; barrió todo el Oriente romano en busca de víctimas
y, como en la caída de Procopio, ahora su avaricia gobernó sin control. Si se
perdonaba la vida al acusado, la proscripción en amarga burla se hacía pasar
por clemencia y el destierro del inocente por un acto de gracia real. Durante
años los juicios continuaron: "Todos nos arrastrábamos como si
estuviéramos en la oscuridad cimeriana", escribe
un testigo, "la espada de Damocles pendía suspendida sobre nuestras
cabezas".
De los asuntos
occidentales durante esos años en los que se desarrollaba el largo juego de
complots y contra complots entre Valente y Sapor no sabemos mucho. Valentiniano
permaneció en la Galia (otoño 371-primavera 373), sin duda ocupado con sus
planes para el mantenimiento de la seguridad en las fronteras, pero no tenemos
información detallada. Donde Valentiniano gobernó en persona no tenemos noticia
de rebeliones: las constituciones muestran incluso que se concedió un alivio
limitado de los impuestos y que se tomaron medidas para frenar la opresión,
pero en otros lugares, en todas partes, las buenas intenciones del emperador
fueron traicionadas por sus agentes. En Britania, un ejército desorganizado y
una población acosada no pudieron ofrecer una resistencia eficaz al invasor: el
flagrante desgobierno en las provincias panónicas hacía dudar de si eran más
temibles los excesos de los cargos imperiales o las incursiones del enemigo
bárbaro, mientras que la historia de los males de África sólo sirve para
mostrar lo terrible que fue el coste que el Imperio pagó por su burocracia sin
escrúpulos. Bajo el mandato de Joviano (363-4), los austorianos habían invadido repentinamente la provincia de Trípoli, con la intención de
vengar la muerte de uno de sus miembros de la tribu que había sido quemado vivo
por conspirar contra el poder romano. Asolaron la rica campiña de los
alrededores de Leptis, y cuando la ciudad pidió ayuda
al comandante en jefe, el conde Romanus, éste se negó
a actuar si no se le suministraba un vasto almacén de provisiones y cuatro mil
camellos. La demanda no pudo ser satisfecha, y al cabo de cuarenta días el
general partió, mientras que los desesperados provinciales, en la asamblea
anual ordinaria de su consejo municipal, eligieron una embajada para que
llevara estatuas de la victoria a Valentiniano y lo saludara por su ascenso. En
Milán (364-5) los embajadores dieron (según parece) un informe completo de los
sufrimientos de Leptis, pero Remigio, el magister officiorum, pariente y confederado de Romanus,
fue prevenido y contradijo sus afirmaciones, mientras que tuvo éxito en
asegurar el nombramiento de Romanus en la comisión de
investigación que fue ordenada por el Emperador. El mando militar fue otorgado
durante un tiempo al gobernador Ruricio, pero poco
después fue puesto de nuevo en manos de Romanus. No
pasó mucho tiempo antes de que las noticias de una nueva invasión de Trípoli
por los bárbaros llegaran a Valentiniano en la Galia (365 d.C.). El ejército
africano aún no había recibido el donativo habitual tras la llegada del
emperador; en consecuencia, se le confió a Paladio el oro para que lo
distribuyera entre las tropas, y se le encargó que realizara una investigación
completa y minuciosa de los asuntos de la provincia. Mientras tanto, por
tercera vez los clanes del desierto habían extendido la rapiña y el ultraje por
el territorio romano, y durante ocho días habían sitiado formalmente la propia
ciudad de Leptis. Una segunda embajada compuesta por
Jovino y Pancracio fue enviada al emperador, que se encontraba en Tréveris
(invierno de 367). A la llegada de Paladio a África, Romanus indujo a los oficiales a renunciar a su parte del donativo y a devolverlo al
comisario imperial, como muestra de su respeto personal. La investigación
prosiguió entonces; se tomaron muchas pruebas y las denuncias contra Romanus se probaron hasta la saciedad; el informe para el
emperador estaba ya preparado cuando el conde amenazó, si no se retiraba, con
revelar el beneficio personal de Palladius en el
asunto del donativo. El comisario cedió y se pasó al bando de Romanus; a su regreso a la Corte no encontró nada que
criticar en la administración de la provincia. Pancracio había muerto en
Tréveris, pero Jovino fue enviado de vuelta a África con Paladio, al que se le
ordenó que realizara un nuevo examen sobre la veracidad de las acusaciones
formuladas por la segunda embajada. A los hombres que, según el representante
del emperador, habían dado falso testimonio en la investigación, se les
cortaría la lengua de la boca. Mediante amenazas, artimañas y sobornos, Romanus consiguió una vez más su fin. Los ciudadanos de Leptis negaron haber dado nunca ninguna autoridad a Jovinus
para actuar en su nombre, mientras que éste, tratando de salvar su vida, se vio
obligado a confesarse mentiroso. No sirvió de nada: junto con el gobernador Ruricio y otros fue condenado a muerte por orden del
emperador (369?).
Ni siquiera este
sacrificio de vidas inocentes dio la paz a África. Firmus,
un príncipe moro, a la muerte de su padre Nebul,
había matado a su hermano; ese hermano, sin embargo, había gozado del favor de Romanus, y las maquinaciones del general romano llevaron a Firmus a la rebelión. Asumió la púrpura, mientras que los
donatistas perseguidos y los soldados y provinciales exasperados se unieron
gustosamente a su alrededor. Teodosio, recién llegado de sus éxitos en Britania
y la Galia, fue enviado a África por (Valentiniano como comandante en jefe,
encargado de reafirmar la autoridad imperial. Al examinar los papeles de su
predecesor, una referencia fortuita hizo que se descubrieran los complots de
los últimos ocho años, pero no fue hasta el reinado de Graciano cuando se
concluyeron las investigaciones posteriores. Paladio y Remigio se suicidaron,
pero el archienemigo Romano fue protegido por la influencia de Merobaudes. Toda
la historia no necesita comentarios: ante los ojos de los hombres se revelaron
escabrosamente la impotencia del emperador y el poder de la corrupción
organizada.
Durante al menos dos años,
Teodosio luchó y combatió contra viento y marea en África; al final se
restableció la disciplina entre las tropas, los moros fueron derrotados con
grandes pérdidas y el usurpador se vio obligado a quitarse la vida: el
comandante romano entró en Sitifis en triunfo
(¿374?). Sin embargo, apenas su amo Valentiniano fue destituido por la muerte,
cuando Teodosio cayó víctima de las intrigas de sus enemigos (en Cartago, 375-6
d.C.); bautizado en la última hora y limpio así de todo pecado, caminó
tranquilamente hacia la cuadra. No conocemos la acusación ostensible por la que
fue decapitado, ni nuestras autoridades nombran a su acusador. Pero las pruebas
apuntan a Merobaudes, el todopoderoso ministro de Graciano. Teodosio había
suplantado a Romano y desvelado sus esquemas, y Romano era amigo y protegido de
Merobaudes, mientras que está claro que Graciano tenía en sus manos todo el
Occidente, incluida África, pues todavía (376) no se permitía al joven
Valentiniano II ejercer ninguna autoridad independiente. Posiblemente
Merobaudes pudo haber sido ayudado en la consecución de sus fines por oportunas
representaciones de Oriente, pues el nombre del general comenzaba con las
mismas letras que recientemente (¿374?) habían resultado fatales para Teodoro.
En 373 Valentiniano había
abandonado la Galia para ir a Milán, pero regresó al año siguiente (mayo de
374), y tras una incursión sobre los alemanes, mientras se encontraba en la
fortaleza de Robur, cerca de Basilea, se enteró a
finales de otoño de que los quadíes y los sármatas
habían, irrumpido en la frontera. El emperador, con su pasión por la
construcción de fortalezas, había dado órdenes para que se erigiera un puesto
de guarnición en la orilla izquierda del Danubio, dentro del territorio de los quadios, mientras que, al mismo tiempo, el joven Marcellianus, por influencia de su padre Maximinus, el mal
afamado prefecto de Illyricum, había sucedido al
hábil general Aequitius como magister armorum. Gabinio, rey de los Quadi,
acudió al campamento romano para rogar que cesara esta violación de sus
derechos. El recién nombrado general asesinó a traición a su invitado, y ante
la noticia los bárbaros se alzaron en armas, se abalanzaron a través del
Danubio sobre los desprevenidos campesinos, y casi capturaron a la hija de
Constancio que se dirigía a conocer a Graciano, su futuro marido. Sarmatae y Quadi devastaron Mesia
y Panonia, el prefecto Probus quedó estupefacto en la
inactividad, y los legionarios romanos enemistados entre sí fueron derrotados
en la confusión. La única resistencia exitosa fue ofrecida por el joven
Teodosio -el futuro emperador- que obligó a una de las huestes sármatas
invasoras a pedir la paz. Valentiniano deseaba marchar hacia el este de
inmediato, pero fue disuadido por los que insistieron en las dificultades de
una campaña invernal y en el peligro de abandonar la Galia mientras el líder de
los germanos seguía sin ser sometido. Sin embargo, tanto los romanos como los
bárbaros estaban igualmente cansados de la incesante lucha, y durante el
invierno Valentiniano y Macriano concluyeron una paz
duradera. A finales de la primavera del 375, el emperador abandonó la Galia; de
junio a agosto estuvo en Carnuntum, esforzándose por
restablecer el orden en la devastada provincia, y desde allí marchó a Acincum, cruzó el Danubio y arrasó el territorio de las
tribus invasoras. El otoño le sorprendió cuando aún estaba en el campo de
batalla: se retiró a Sabaria y tomó sus cuarteles de
invierno en Bregetio. Los quadios,
conscientes de la inutilidad de seguir resistiendo, enviaron una embajada
excusando su acción y alegando que los romanos eran en realidad los agresores.
El emperador, apasionadamente enfurecido por esta libertad de expresión, fue
presa en el paroxismo de su cólera de un ataque apopléjico y sacado moribundo
de la sala de audiencias (17 de noviembre de 375).
De complexión alta, con un
cuerpo fuerte y musculoso moldeado con nobleza y majestuosidad, sus ojos azul
acero escudriñando a los hombres y las cosas con una mirada de siniestra
intensidad, el Emperador se presenta ante nosotros como una figura imponente y
majestuosa. Sin embargo, su naturaleza severa y prohibitiva no despierta sino poca
simpatía, y es fácil hacer menos que justicia al carácter y la obra de
Valentiniano. Con mano dura, Diocleciano se había esforzado, mediante su
sistema administrativo y la imposición de los deberes hereditarios, en soldar
el Imperio Romano, que había quedado destrozado por las sucesivas catástrofes
del siglo III; a Valentiniano le parecía que la misma férrea coacción podía ser
la única que frenara el proceso de disolución. Si fuera posible, haría que la
vida de los provinciales valiera la pena, pues entonces la resistencia al
invasor sería más decidida: los protegería con fuertes y guarniciones en sus
fronteras, aligeraría (si se atrevía) el peso de los impuestos, les concedería
libertad de conciencia y libertad para sus variadas creencias, y nombraría en
la medida de sus posibilidades a hombres honestos y capaces como sus
representantes: pero un espíritu de insatisfacción y descontento entre sus
súbditos no era simplemente una deslealtad, era una amenaza para el Imperio,
pues tendía a debilitar la solidaridad de gobernantes y gobernados: destituir a
un funcionario por abusar de su confianza era a los ojos de Valentiniano
perjudicar el respeto de los hombres por el Estado, y así la tensión de la
brutalidad en su naturaleza se declaraba en su negativa a comprobar las medidas
severas o la administración despiadada: para salvar al mundo romano de la
desintegración debía ser acobardado en la unidad. Sin piedad para con los
demás, nunca se escatimó a sí mismo; como líder inquieto e incansable, con no
pocas dotes de generalista y estratega, era natural que diera preferencia a sus
oficiales, hasta que los contemporáneos se quejaron amargamente de que nunca
antes se había descuidado tanto a los civiles ni se había privilegiado tanto al
ejército. De hecho, no podía ser de otro modo, ya que en todas las fronteras
amenazadas era indispensable el capitán militar.
Los esfuerzos del
Emperador por suprimir los abusos fueron incansables; la sencillez caracterizó
a su Corte y se practicó una estricta economía. Sus leyes en el Código
Teodosiano son un testimonio permanente de su pasión por la reforma. Reguló el
abastecimiento de maíz y el transporte del grano por mar, hizo menos gravosa la
recaudación de los impuestos cobrados en especie a los provinciales, se esforzó
por proteger a los curiales y a los miembros de los senados municipales, asentó
a los bárbaros como colonos en las tierras que estaban dejando de cultivarse,
se esforzó por poner fin al envilecimiento de la moneda, mientras que en la
administración de justicia intentó frenar el mal uso de la riqueza y el favor
insistiendo en la publicidad del juicio y concediendo mayores facilidades para
las apelaciones. Como observa un contemporáneo, la única necesidad de
Valentiniano era contar con agentes honestos y administradores íntegros, y
éstos no los pudo conseguir: los hombres sólo buscaban el poder para abusar de
él. Si el emperador hubiera sido servido por más hombres de la talla de
Teodosio, el respeto de la posteridad podría haber dado lugar a la admiración.
Incluso así, en días posteriores, cuando los hombres alababan a Teodorico lo
comparaban con dos grandes emperadores del pasado, con Trajano -y
Valentiniano-.
En el momento de la muerte
del emperador, Graciano se encontraba lejos, en Tréveris, y existía el temor
generalizado de que las volubles tropas galas, acampadas ahora en la orilla
izquierda del Danubio, pretendieran elevar al trono a algún candidato que ellos
mismos hubieran elegido, tal vez Sebastianus, un
hombre inactivo por naturaleza, pero que gozaba del favor del ejército. Por
tanto, Merobaudes, el general al mando, fue llamado como por orden de
Valentiniano con el pretexto de nuevos disturbios en el Rin, y tras una
prolongada consulta se decidió convocar al hijo de cuatro años del difunto
emperador, Valentiniano. El tío del niño recorrió a toda prisa las cien millas
romanas que había entre Bregetio y la casa de campo
de Murocincta, donde el joven príncipe vivía con su
madre Justina. Valentiniano fue llevado de vuelta al campamento en una litera,
y seis días después de la muerte de su padre fue proclamado solemnemente
Augusto. La naturaleza bondadosa de Graciano pronto disipó cualquier temor de
que se negara a reconocer esta apresurada elección: el hermano mayor siempre
mostró hacia el menor el cuidado y el afecto de un padre. Sin embargo, en esta
época no se produjo ninguna partición de Occidente, y todavía no se podía
hablar del ejercicio de un poder independiente por parte de Valentiniano II;
Graciano gobernaba todas las provincias que habían estado sometidas a
Valentiniano I, y el nombre de su colega infantil ni siquiera se menciona en
las constituciones antes del año 379. Sin embargo, del gobierno de Graciano no
sabemos gran cosa; su importancia radica principalmente en el hecho de que
estaba decidido a ser ante todo un emperador cristiano ortodoxo, e incluso se
negó a llevar la túnica o a asumir el título de Pontifex Maximus (probablemente en el año 375).
Mientras tanto, en
Oriente, la fidelidad de Papúa se hizo sospechosa a los ojos de Roma. Los
despachos desfavorables de Terencio, el asesinato del Katholikos Nerses y la consagración de su sucesor por el rey sin
la habitual apelación a Cesarea (Mazaca)
llevaron a Valente a invitar a Pap a Tarso, donde
permaneció prácticamente prisionero. Escapando a su propio país cayó víctima de
la traición romana (¿375?). Aún así, Roma y Persia
negociaron, y finalmente (376) Valente envió a Víctor y a Arbicio con un ultimátum; el emperador exigió que las fortalezas que de derecho
pertenecían a Sauromaces fueran evacuadas a principios
de 377.
Las reclamaciones de Roma
fueron ignoradas, y Valente estaba planeando en Hierápolis (julio-agosto de
377) una gran campaña contra Persia cuando las noticias procedentes de Europa
hicieron imprescindible la retirada del ejército de ocupación romano de
Armenia. Durante varios años la crisis europea ocupó todas las energías del
emperador, que no pudo interferir eficazmente en los asuntos orientales. Los
hunos habían irrumpido en Europa; habían conquistado a los mansos, sometido a
los godos del este (ostrogodos) y llevado a los godos del oeste (visigodos) a
pedir su admisión en el territorio de Roma. Atanarico y Fritigern se habían
convertido en líderes de dos partidos distintos entre los godos occidentales;
Atanarico, expulsado ante los hunos, había perdido gran parte de su riqueza y,
al no poder mantener a sus seguidores, el mayor número abandonó a su anciano
líder y se unió a Fritigern.
También parece posible que
las diferencias religiosas hayan desempeñado su papel en estas disensiones: Athanarich
puede haber estado a la cabeza de los que eran leales a la antigua religión,
Fritigern puede haber estado dispuesto a asegurarse cualquier ventaja que la
profesión de la fe cristiana pudiera obtener de un emperador devoto. Sea esto
así o no, fueron los miembros de la tribu de Fritigern quienes apelaron a
Valens. No era una petición inusual: el asentamiento de bárbaros como colonos
en suelo romano era algo frecuente, mientras que la provisión de reclutas
bárbaros para el ejército romano era una cláusula constante en los tratados del
siglo IV. Valente y sus ministros se felicitaron de que, sin haberlo buscado,
se hubiera presentado una oportunidad tan admirable de infundir nueva vida y
vigor a las provincias del norte del Imperio. Las condiciones para la recepción
de los godos fueron que abandonaran las armas y entregaran a muchos de sus
hijos como rehenes. Los historiadores eclesiásticos añaden la estipulación de
que los godos debían adoptar la fe cristiana, pero esto parece haber sido sólo
una esperanza piadosa y no una condición para el paso del Danubio, aunque era
natural que los godos quisieran asumir la religión de sus nuevos compatriotas.
Las condiciones eran suficientemente severas, pero el destino que amenazaba a
los bárbaros a manos de los hunos parecía aún más implacable. Los godos
aceptaron las condiciones: pero para los romanos el cumplimiento de sus propias
requisiciones fue una labor que exigió un tacto extraordinario y una previsión
infatigable.
Ante esta inmensa y
aleccionadora responsabilidad, que debería haber convocado toda la energía y la
lealtad de la que eran capaces los hombres, los ministros de Valente (por lo
que podemos ver) no hicieron nada: dejaron al azar la alimentación de una
multitud que nadie podía contar. No es en sus pecadillos cotidianos, ni en su
habitual violencia y opresión de los provinciales, donde se ve la degradación
de la burocracia del Imperio en su forma más espantosa: el cargo más pesado de
la acusación es que cuando se encontraron con una crisis extraordinaria que
ponía en peligro la existencia del propio Imperio, los agentes del Estado, con
el peligro en forma concreta ante sus propios ojos, no frenaron su lujuria ni
refrenaron su avaricia. Maximino y Lupicino retuvieron a los godos en las orillas del Danubio para arrancarles todo lo que
tenían que dar, excepto las armas. Las provisiones fracasaron por completo: por
el cuerpo de un perro un hombre sería trocado como esclavo. En cuanto a los
godos que permanecieron al norte del río, Athanarich, recordando que había
declinado encontrarse con Valens en suelo romano, pensó que era ocioso rogar
por la admisión dentro del Imperio y se retiró, al parecer, a las tierras altas
de Transilvania; sin embargo, ahora que las guarniciones imperiales se habían
retirado para vigilar el paso de los seguidores de Fritigern, los Greutungi bajo Alatheus y Saphrax cruzaron el Danubio sin ser molestados, aunque el
permiso para cruzar la frontera les había sido negado previamente. Mientras
tanto, Fritigern avanzaba lentamente hacia Marcianópolis, dispuesto a unirse en
caso de necesidad a sus compatriotas que ahora acampaban en la orilla sur del
río. Aun así, los godos no dieron ningún paso hostil, pero su exclusión de
Marcianópolis provocó una reyerta con los soldados romanos fuera de las
murallas; dentro de la ciudad la noticia llegó a Lupicinus,
que estaba agasajando a Alavio y Fritigern con un
banquete. Se dieron órdenes apresuradas para la masacre de los guardias góticos
que habían acompañado a sus líderes. Fritigern, a la cabeza de sus hombres,
luchó para volver al campamento, mientras que Alavio parece haber caído en la refriega, pues no se sabe más de él.
La paz había llegado a su
fin: a nueve millas de Marcianópolis, Lupicinus fue
rechazado con pérdidas; la locura criminal de las autoridades de Hadrianópolis
obligó a rebelarse a los leales auxiliares góticos que estaban estacionados en
la ciudad; los bárbaros canjeados como esclavos se reincorporaron a sus
camaradas, mientras que los trabajadores de las minas de oro imperiales desempeñaron
su papel en la propagación del caos por toda Tracia. Así, por fin, los godos se
vengaron, y sólo los muros de las ciudades pudieron resistir su acometida.
Desde Asia, Valente envió a Profuturo y a Trajano a la provincia, y finalmente
lograron hacer retroceder a la hueste bárbara más allá de los Balcanes. El
ejército romano ocupó los pasos. Graciano había enviado refuerzos desde
Occidente bajo el mando de Frigeridus y Richomer, y
este último se asoció con los generales de Valens; los bárbaros reuniendo sus
bandas dispersas formaron un enorme laager de carros
(carrago) en un lugar llamado Ad Salices, no lejos de Tomi. Los romanos eran aún muy
inferiores en número, y esperaban ansiosamente una oportunidad para lanzarse
sobre el enemigo en marcha. Sin embargo, durante algún tiempo los godos no
hicieron ningún movimiento; cuando por fin intentaron tomar el terreno más
alto, comenzó la batalla. El ala izquierda romana fue rota y los legionarios se
vieron obligados a retirarse, pero ninguno de los dos bandos obtuvo una ventaja
decisiva: los godos permanecieron durante siete días más al abrigo de su
campamento mientras los romanos expulsaban a otras tropas de bárbaros hacia el
norte de la cadena montañosa (principios del otoño de 377). En ese momento
Richomer regresó para conseguir más ayuda de Graciano, mientras que Saturnino
llegó de Asia con el rango de magister equitum, al
mando, al parecer, de los refuerzos. Pero la marea de la fortuna que había
favorecido a los romanos durante los meses anteriores disminuía ahora. Los
godos, desesperados por romper el cordón o por perforar los pasos de los
Balcanes, mediante promesas de un botín ilimitado ganaron para su lado a hordas
de hunos y alanos. Saturnino se dio cuenta de que no podía mantener su posición
por más tiempo, por lo que se vio obligado a retirarse en la cadena del Ródope.
Salvo una derrota en Dibaltus, cerca de la costa del
mar, enmascaró con éxito su retirada, mientras que Frigeridus,
que estaba acantonado en la vecindad de Beroea,
retrocedió ante el enemigo sobre Illyricum, donde
capturó al líder bárbaro Farnobius y derrotó a los taifali; como en tiempos de Valentiniano los cautivos se
asentaron en los distritos despoblados de Italia. Sin embargo, la ayuda que se
esperaba de Occidente se retrasó mucho; en febrero de 378 los lentienses oyeron por casualidad, a través de uno de sus
compatriotas que servía en el ejército romano, que Graciano había sido llamado
a Oriente. Reuniendo aliados de los clanes vecinos, irrumpieron en la frontera
con unos 40.000 hombres (los panegiristas decían 70.000). Graciano se vio
obligado a retirar las tropas que ya habían marchado a Panonia, y al mando de
éstas, así como de sus legionarios galos, colocó a Nannienus y al rey franco Mallobaudes. En la batalla de
Argentaria, cerca de Colmar, en Alsacia, Priario, el
rey bárbaro, fue asesinado y con él, se dice, más de 30.000 del enemigo: según
la estimación romana, sólo unos 5.000 escaparon a través de los densos bosques
al refugio de las colinas. Graciano en persona cruzó entonces el Rin y tras
laboriosas operaciones entre las montañas hizo que los fugitivos se rindieran
por hambre; por los términos de la paz estaban obligados a proporcionar
reclutas para el ejército romano. El resultado de la campaña fue un verdadero
triunfo para el joven emperador de Occidente.
Mientras tanto, Sebastián,
designado en Oriente para suceder a Trajano en el mando de la infantería,
estaba levantando y entrenando una pequeña fuerza de hombres escogidos con la
que comenzar las operaciones en la primavera. En abril de 378, Valente partió
de Antioquía hacia la capital a la cabeza de los refuerzos procedentes de Asia:
llegó el 30 de mayo. Los godos controlaban ahora el paso de Schipka y estaban apostados tanto al norte como al sur de los Balcanes en Nicópolis y Beroea. Sebastián había liberado con éxito el país
alrededor de Hadrianópolis de las bandas de saqueadores, y Fritigern, que
concentraba las fuerzas godas, se había retirado al norte, a Cabyle. A finales de junio, Valens avanzó con su ejército
desde Melanthias, que estaba a unas 15 millas al
oeste de Constantinopla. En contra del consejo de Sebastián, el emperador
decidió una marcha inmediata para efectuar una unión con las fuerzas de su
sobrino, que ahora avanzaba por Lauriacum y Sirmium.
El ejército oriental entró en el paso de Maritza, pero al mismo tiempo
Fritigern parece haber enviado algunos godos hacia el sur. Éstos fueron
avistados por los exploradores romanos, y ante el temor de que los pasos
quedaran bloqueados a sus espaldas y sus suministros cortados, el emperador se
retiró hacia Hadrianópolis. Mientras tanto, Fritigern marchó hacia el sur por
el paso de Bujuk-Derbent en dirección a Nike, como si
fuera a interceptar la comunicación entre Valens y su capital. Dos cursos
alternativos estaban ahora abiertos para el emperador: podía tomar una posición
fuerte en Hadrianópolis y esperar al ejército de Occidente (este fue el consejo
de Graciano traído por Richomer que llegó al campamento el 7 de agosto), o
podía enfrentarse de inmediato al enemigo. Valente adoptó esta última
alternativa; parece que subestimó el número de los godos, y es posible que
deseara demostrar que él también podía obtener victorias con sus propias
fuerzas, al igual que el emperador de Occidente; Sebastián, que a petición
propia había abandonado el servicio de Graciano por el de Valente, puede que
tratara de arrebatarle a su antiguo amo más laureles. Al amanecer de la mañana
siguiente (9 de agosto) comenzó el avance; cuando hacia el mediodía los
ejércitos se pusieron a la vista el uno del otro (probablemente cerca de la
moderna Demeranlija) Fritigern, para ganar tiempo,
entabló negociaciones, pero a la llegada de su caballería se sintió seguro de
la victoria y asestó el primer golpe. No podemos reconstruir la batalla:
Valens, Trajano y Sebastián cayeron, y con ellos dos tercios del ejército
romano. En campo abierto no se pudo ofrecer resistencia a los bárbaros
victoriosos, pero fueron rechazados de las murallas de Hadrianópolis, y una
tropa de jinetes sarracenos los repelió de la capital. Víctor llevó la noticia
de la espantosa catástrofe a Graciano.
Ante las críticas
hostiles, Valentiniano había elegido a Valente como su coagente, con la
intención de que llevara a cabo en Oriente la misma política que él mismo había
planeado para Occidente. Su juicio no era erróneo, pues sólo en el ámbito de la
religión los dos emperadores perseguían fines diferentes. Como un ordenado, con
una lealtad infalible, Valente obedeció las instrucciones de su hermano. Él
también reforzó la frontera con fortalezas y aligeró la carga de los impuestos,
mientras que bajo su cuidado se levantaron magníficos edificios públicos en
todas las provincias orientales. Pero la magistral decisión de carácter de
Valentiniano era ajena a Valente: la suya era una naturaleza más débil que bajo
la adversidad cedía fácilmente a la desesperación. La severidad, ansiosamente
asumida, tendía a la ferocidad, y la conciencia de inseguridad lo volvía
tiránico cuando su vida o su trono se veían amenazados. Sus súbditos no
pudieron olvidar ni perdonar los horribles excesos que marcaron la supresión de
la rebelión de Procopio o de la conspiración de Teodoro. Fue odiado por los
ortodoxos como hereje arriano y por los paganos como fanático cristiano,
mientras que fue sobre el emperador que los hombres cargaron la responsabilidad
del abrumador desastre de Hadrianópolis. Así, hubo pocos que lo juzgaran con
justicia imparcial, y es probable que incluso los historiadores posteriores se
hayan visto indebidamente influidos por las invectivas de sus enemigos. Su
imperioso hermano había hecho de un excelente funcionario un emperador que no
estaba a la altura de la crisis que estaba destinado a afrontar.
Al conocer la noticia de
la derrota en Hadrianópolis, Graciano recurrió inmediatamente al general que
tan brillante promesa había mostrado unos años antes en la defensa de Mesia. El
joven Teodosio fue llamado de su retiro en España y puesto al mando de las
tropas romanas en Tracia. Aquí, al parecer, salió victorioso de los sármatas, y
en Sirmium, en el mes de enero de 379 (probablemente el 19 de enero de 379),
Graciano lo creó coagente. Sólo tras largas vacilaciones, Teodosio aceptó la
pesada tarea de restablecer el orden en las provincias orientales, pero la
decisión, una vez tomada, no se demoró. Antes de que los emperadores se
separaran, sus fuerzas conjuntas parecen haber derrotado a los godos; Graciano
cedió entonces algunas de sus tropas en favor de Teodosio y él mismo partió a
toda velocidad hacia la Galia, donde francos y vándalos habían cruzado el Rin.
Tras derrotar a los invasores, Graciano se instaló en un cuartel de invierno en
Tréveris. Teodosio quedó para gobernar la prefectura oriental, aunque quizá
deba seguir siendo una cuestión dudosa si Ilírico oriental no estaba también
incluido en su jurisdicción.
El curso de los
acontecimientos que condujeron al sometimiento final de los invasores góticos
por parte de Teodosio es para nosotros un capítulo perdido de la historia de
Roma Oriental. Es cierto que se pueden recuperar algunos fragmentos inconexos,
pero su escenario es demasiado a menudo conjetural. Muchos han sido los
intentos de desentrañar la confusa maraña de incidentes que Zósimo ofrece en
lugar de una historia ordenada, pero por mucho que el ingenio de los críticos
nos asombre, rara vez convence. Incluso una afirmación tan escueta como la de
los párrafos siguientes no es, hay que confesarlo, en gran medida sino una
reconstrucción hipotética.
Había estallado una peste
entre los bárbaros que asediaban Tesalónica, y la peste y el hambre los
expulsaron de las murallas. La ciudad pudo así ser ocupada sin dificultad por
Teodosio, que la eligió como base de operaciones. Su posición natural la
convertía en un centro admirable: desde ella partían los caminos altos hacia el
norte, hacia el Danubio, y hacia el este, hacia Constantinopla. Su espléndido
puerto ofrecía cobijo a los barcos mercantes procedentes de Asia y Egipto, por
lo que los almacenes y provisiones del ejército no podían ser interceptados por
los godos; mientras que desde este punto se podían emprender operaciones
militares tanto en Tracia como en Ilírico. La primera tarea a la que Teodosio
dirigió su energía de mando fue el restablecimiento de la disciplina entre sus
desorganizadas tropas; el emperador ya no se consideraba a sí mismo como un ser
inaccesible rodeado de temor y majestad: la concepción que desde Diocleciano se
había convertido en una tradición de la corte dio paso a la liberalidad y
amabilidad de un capitán en medio de sus hombres. A principios de junio,
Teodosio llegó a Tesalónica y envió a Modares, un
bárbaro de sangre real, para barrer a los godos de Tracia. Al caer sobre el
desprevenido enemigo, los romanos masacraron a una hueste de merodeadores
cargados con el botín de las provincias. Los legionarios recuperaron la
confianza en sí mismos y el cuerpo principal de los invasores fue expulsado
hacia el norte. El propio emperador, con Tesalónica asegurada y guarnecida,
marchó hacia el norte, hacia el Danubio, hasta Scupi (Uskub: 6 de julio de 379) y Vicus Augusti (2 de agosto). Desde el principio estuvo
decidido a obtener la victoria, si era posible, más bien por la conciliación
que por la fuerza armada. Parece probable que ya en el año 379 estuviera
alistando godos entre sus tropas y convirtiendo bandas de saqueadores en
súbditos romanos. Pero en sus cuarteles de invierno en Tesalónica, el emperador
cayó enfermo y durante mucho tiempo su vida pendió de un hilo (febrero del
380). Se preparó para su fin con el bautismo, el sacramento mágico que borraba
todo pecado y que, por tanto, se pospuso hasta la hora en que la vida misma se
extinguía. La acción militar se paralizó y los frutos de la campaña del año
anterior se perdieron. Los godos se armaron de nuevo de valor; Fritigern
dirigió una hueste hacia Tesalia, Epiro y Acaya, otra bajo el mando de Alatheus y Saphrax devastó
Panonia, mientras que Nicópolis se perdió para los romanos. Graciano se
apresuró forzosamente a ayudar a su colega incapacitado; Baufo y Arbogasto fueron enviados para controlar a los godos en el norte, y en el
verano el propio Graciano marchó a Sirmium, donde concluyó una tregua con los
bárbaros según la cual los romanos debían suministrar provisiones, mientras que
los godos proporcionaban reclutas para el ejército. Es probable que Graciano y
Teodosio se reunieran en conferencia en Sirmium en septiembre. El peligro en el
sur se conjuró con la muerte de Fritigerno; sin
líder, la hueste goda se dirigió de nuevo hacia el norte. En otoño, Teodosio
estaba de vuelta en Tesalónica, y en noviembre entró triunfante en
Constantinopla. Este hecho debe significar por sí mismo que el peligro inmediato
había pasado.
La fortuna favorecía ahora
a Teodosio: Fritigern, su más formidable oponente, había muerto y, por fin, el
orgullo del anciano Atanarico se había roto. Agotado por las rencillas entre su
propio pueblo, buscó, junto con sus seguidores, refugio entre sus enemigos. El
11 de enero de 381 fue recibido más allá de las murallas de la ciudad por
Teodosio y escoltado con toda solemnidad y pompa real hasta la capital. Catorce
días después murió y fue enterrado por el emperador con honores reales. La
magnanimidad de Teodosio y el respeto tributado a su gran jefe hicieron más que
muchos éxitos militares para someter a los obstinados godos. No se tiene
noticia de más batallas, y al año siguiente se concluyó la paz. Saturnino fue
autorizado a ofrecer a los godos nuevos hogares en los distritos devastados de
Tracia, y los vencedores de Hadrianópolis se convirtieron en aliados del
Imperio, comprometiéndose en caso de guerra a proporcionar soldados para el
ejército imperial. Temistio, el orador de la Corte,
pudo expresar la esperanza de que, una vez curadas las heridas de la contienda,
los enemigos más valientes de Roma se convertirían en sus amigos más fieles y
leales.
Apenas se ganó la paz en
Oriente antes de que la usurpación y el asesinato sumieran a Occidente en la
confusión. En los primeros años del reinado de Graciano, tanto cristianos como
paganos habían quedado cautivados por la gracia y el encanto de su joven
gobernante. Su éxito militar contra los lentienses,
sus heroicos esfuerzos por llevar ayuda a Oriente en su hora más oscura y el
leal apoyo que había prestado a Teodosio sólo sirvieron para aumentar su
popularidad. Los ortodoxos encontraron en él a un intrépido defensor de su
causa: las rentas de las vírgenes vestales se destinaron en parte al alivio del
tesoro imperial y en parte a los fines del cargo público; en el futuro la
inmemorial hermandad no debía poseer ninguna propiedad real. El altar y la
estatua de la Victoria que Juliano había restaurado en la casa del senado y que
la tolerancia de Valentiniano había permitido que se mantuvieran inalterados,
se ordenó ahora su retirada (332). Dámaso, obispo de Roma, y Ambrosio, obispo
de Milán, que decían representar a una mayoría cristiana en el senado,
convencieron al emperador para que se negara a recibir una embajada, encabezada
por Símaco, de los principales paganos de Roma, y la
iglesia se alegró mucho del celo inflexible de su emperador. Pero las radiantes
esperanzas que los hombres se habían formado en Graciano no se cumplieron; su
vida privada siguió siendo intachable, y todavía era liberal y humano, pero los
asuntos de estado no le interesaron y dedicó sus días al deporte y al
ejercicio. Su afición a la caza se convirtió en una pasión, y participaba en
persona en las cacerías de fieras del anfiteatro. Emergencias que, en palabras
de un contemporáneo, habrían puesto a prueba la capacidad de gobierno de un
Marco Aurelio, fueron desatendidas por el emperador; alienó el sentimiento
romano por su devoción a sus tropas germanas, y aunque pudo cortejar la
popularidad entre los soldados permitiéndoles dejar de lado la coraza y el
yelmo y llevar el spiculum en lugar del pesado pilum, sin embargo los favores mostrados a los alanos
pesaron más que todo lo demás y los celos despertaron la desafección entre los
legionarios. Los descontentos no tardaron en encontrar un líder. Magnus Clemens
Maximus, un español que reivindicaba su parentesco con Teodosio y había servido
con él en Britania, obtuvo una victoria sobre los pictos y los escoceses. A pesar de sus protestas, el ejército romano en Britania lo
aclamó como Augusto (¿a principios del año 383?) y dejando la isla indefensa
cruzó inmediatamente el Canal, decidido a dar el primer golpe. Desde la
desembocadura del Rin, donde fue recibido por las tropas, Máximo marchó a
París, y aquí se encontró con Graciano. Durante cinco días los ejércitos
escaramuzaron, y luego la caballería mora del emperador se dirigió en masa
hacia el usurpador. Graciano vio cómo sus fuerzas se deshacían, y al final, con
300 jinetes, huyó de cabeza hacia los Alpes; en ningún lugar pudo encontrar un
refugio, pues las ciudades de la Galia cerraron sus puertas al acercarse. Los
relatos de su muerte son variados e inconsistentes, pero parece que Andragathius fue enviado por Maximus en caliente tras el
fugitivo; en Lugdunum, junto a un puente sobre el
Ródano, Gratian fue capturado mediante una
estratagema y fue asesinado dentro de los muros de la ciudad. Asegurado de su
vida mediante un juramento solemne y adormecido así en una falsa seguridad, fue
apuñalado a traición por su anfitrión mientras estaba sentado en un banquete
(25 de agosto de 383). El asesino (que tal vez fuera el propio Andragathius) fue altamente recompensado por Máximo.
A continuación, el
usurpador envió a su chambelán a Teodosio para reclamar su reconocimiento y
alianza. El historiador señala como una notable excepción a las costumbres de
la época que este funcionario no era un eunuco, y afirma además que Máximo no
tendría eunucos en su corte. Teodosio había planeado una campaña de venganza
por la muerte del joven gobernante al que tanto debía, pero a la llegada de la
embajada contemporizó. Sería peligroso para él abandonar Oriente: en Persia
acababa de morir Ardaschir (379-383) y la política
del nuevo monarca Sapor III (383-388) era bastante desconocida; habían surgido
problemas en la frontera: los sarracenos nómadas habían roto su tratado de
alianza con Roma y Richomer había marchado en una expedición de castigo. Aunque
los godos estaban ahora pacíficamente asentados en Haemus e Ilebrus y habían comenzado a cultivar las tierras
que les habían sido asignadas, aunque volvía a ser seguro viajar por carretera
y no sólo por mar, durante muchos años los esciros,
los carpos y los hunos irrumpían una y otra vez a través de las fronteras del
Imperio y daban trabajo a los generales de Teodosio; la tranquilidad y el orden
recién ganados en Tracia podrían haberse visto fácilmente amenazados por la
ausencia del emperador. Con la deliberada cautela que siempre caracterizó su
actuación, salvo cuando se vio arrebatado por alguna ráfaga de pasión, Teodosio
reconoció a su coagente Augusto y ordenó que se le levantaran estatuas en todo
Oriente. África, España, la Galia y Gran Bretaña, al parecer, reconocieron a
Máximo, mientras que incluso en Egipto la muchedumbre de Alejandría gritaba por
el emperador occidental.
Mientras tanto, a la
muerte de su hermano, Valentiniano II comenzó su gobierno personal en Italia.
Durante los años siguientes, Ambrosio y Justina se batieron en un largo duelo
para decidir si la madre o el obispo debían marcar la política del joven
emperador: a la muerte de Justina no quedó ningún rival que pudiera desafiar la
influencia de Ambrosio. Este último fue, en efecto, durante todo el reinado de
Valentiniano el poder detrás del trono; nacido probablemente en 340, hijo de un
pretoriano prefecto de la Galia, se había educado en Roma hasta que en el año
374 fue nombrado consularis de Aemilia y Liguria. En este cargo estuvo presente en la
elección (otoño del 374) de un nuevo obispo en Milán; mientras tomaba ansiosas
precauciones para que la contienda entre arrianos y ortodoxos no acabara en un
derramamiento de sangre, el grito de un niño (dice la leyenda) del obispo
Ambrosio sugirió un candidato que ambas facciones estaban de acuerdo en
aceptar. La ciudad no aceptó ninguna negativa: contra su voluntad, el
gobernador estadista se convirtió en el obispo estadista. Así, en el invierno
de 383-4, aunque Valentiniano buscaba ayuda y consejo en Teodosio, a la Corte
de Milán le parecía que Constantinopla estaba a una distancia desesperada,
mientras que Máximo, en la Galia, estaba peligrosamente cerca. El emperador se
volvió instintivamente hacia Ambrosio, su único y poderoso protector, mientras
que incluso el arrianismo olvidaba su disputa con la ortodoxia. A petición de
Justina, el obispo emprendió una embajada para asegurar la paz entre la Galia e
Italia. Sin embargo, Máximo deseaba que Valentiniano abandonara Milán y que
juntos consideraran los términos de su acuerdo. Ambrosio objetó que era invierno:
¿cómo con ese tiempo podrían cruzar los Alpes un niño y su madre viuda? Su
propia autoridad era sólo para tratar la paz: no podía prometer nada. En
consecuencia, Máximo envió a su hijo Víctor (poco después creado César) a
Valentiniano para solicitar su presencia en la Galia. Pero la red se había
tendido a la vista del pájaro, y Víctor regresó de su misión sin éxito; cuando
llegó a Mogontiacum, Ambrosio partió hacia Milán y se
encontró en el viaje con los enviados de Valentiniano que llevaban una respuesta
formal a las propuestas de Máximo. Si la diplomacia del obispo no había
conseguido nada más, se había ganado un tiempo precioso, ya que Bauto había ocupado los pasos alpinos y asegurado así a
Italia de la invasión.
En el año 384 el partido
pagano en Roma se había animado de nuevo; el emperador había elevado a dos de
los suyos a altos cargos -Símaco había sido nombrado
prefecto urbano y Praetextatus pretoriano-. Los
hombres empezaron a esperar una revocación de las medidas hostiles de Graciano,
y una resolución del senado facultó a Símaco para
presentar a Valentiniano su petición de tolerancia y, en especial, de
restauración del altar de la Victoria. Graciano había creído (sostenía el prefecto)
que estaba cumpliendo los deseos del propio senado, pero el emperador había
sido engañado; el senado, es más, la propia Roma, rogaba por conservar ese
honrado símbolo de su grandeza ante el que sus hijos, durante incontables
generaciones, habían jurado su fe. Era la lealtad a su pasado y a esa divinidad
ante la que se habían inclinado sus antepasados lo que había hecho a los
romanos dueños del mundo y había llenado sus tierras de aumento. Era un
argumento elevado y noble, pero no sirvió de nada ante las burlas despectivas
de Ambrosio, y Valentiniano despidió a los embajadores con una negativa.
En esta época llegó a
Constantinopla (384) una embajada persa que anunciaba la ascensión de Sapor III
(383-388) y traía costosos regalos para Teodosio -gemas, seda e incluso
elefantes-, mientras que en el 385 el emperador se aseguró la sumisión de las
tribus orientales sublevadas. En los años siguientes se reavivó la disputada
cuestión del predominio en Armenia: Estilicón fue enviado a representar a Roma
en la corte persa y en 387 se concluyó un tratado entre las dos grandes potencias,
por el que se repartió Armenia. Algunos distritos fueron anexionados por Roma y
otros por Persia, mientras que dos reyes vasallos debían gobernar en el futuro
el país, cuyas cuatro quintas partes debían reconocer la supremacía de Persia y
la quinta parte restante el señorío de Roma. Los historiadores modernos han
condenado a Teodosio por su aceptación de estos términos, pero necesitaba la
paz en la frontera oriental si quería marchar contra su rival occidental, y
todos sus predecesores habían experimentado la extrema dificultad de retener la
lealtad de los reyes armenios: mejor una partición desventajosa con seguridad,
pudo haber argumentado, que un Estado independiente en alianza secreta con el
enemigo. De hecho, el emperador se vio obligado a reconocer la fuerza de la
posición de Persia. En Occidente, Ambrosio viajó una vez más a la Galia, a
petición de Valentiniano, en misión diplomática, probablemente a finales de 385
o en 386. Buscó el consentimiento de Máximo para enterrar el cadáver de Graciano
en suelo italiano, pero el permiso le fue denegado. Se oyó que Máximo lamentaba
no haber invadido Italia a la muerte de Graciano: Ambrosio y Bauto, murmuró, habían frustrado sus planes. Cuando el
obispo regresó a Milán, estaba convencido de que la paz no podía perdurar.
De hecho, los
acontecimientos mostraron la profunda sospecha y desconfianza que subyacía a la
aparente concordia. Bauto seguía manteniendo los
pasos de los Alpes cuando los juthungi, una rama de
los alemanes, entraron en Recia para robar y saquear. Bauto deseaba que los saqueos domésticos hicieran volver a los miembros de las tribus
a sus hogares. Y por su instigación, los hunos y los alanos que se acercaban a
la Galia fueron desviados y cayeron sobre el territorio de los Alemanni. Máximo se quejó de que las hordas de merodeadores
estaban siendo llevadas a los confines de su territorio, y Valentiniano se vio
obligado a comprar la retirada de sus propios aliados.
Los preparativos para la
próxima lucha con Máximo absorbieron la atención de Teodosio en Oriente, y los
excepcionales gastos supusieron una fuerte presión sobre sus recursos. Al
parecer, en un mismo año (enero de 387), el emperador celebró su propia decennalia y la quinquennalia de
su hijo Arcadio, que había sido creado Augusto en el año 383. Con motivo de
esta doble fiesta se necesitaron fuertes sumas en oro para distribuirlas como
donativos entre las tropas. En consecuencia, se impuso un impuesto
extraordinario a la ciudad de Antioquía, y la magnitud de la suma exigida
redujo a los senadores y a los principales ciudadanos a la desesperación. Pero
con la resignación heredada de las clases medias del Imperio Romano se
rindieron al destino inexorable. No así el populacho: espíritus turbulentos con
poco que perder y dirigidos por extranjeros clamaron en torno a la casa del
obispo Flaviano; en su ausencia, su número se engrosó con nuevos reclutas del
populacho de la ciudad, irrumpieron en los baños públicos con la intención de
destruirlos, y luego volcando las estatuas de la familia imperial las hicieron
pedazos. Una de las casas ya estaba en llamas y se había avanzado hacia el
palacio imperial cuando por fin las autoridades entraron en acción, el
gobernador (o comes orientis) intervino y la multitud
fue dispersada.
Inmediatamente los ciudadanos
fueron presa de una desesperada consternación al darse cuenta del horror de su
crimen. Inmediatamente se envió un mensajero con la noticia al emperador,
mientras que las autoridades, intentando expiar con una violencia febril la
negligencia del pasado, comenzaron con una prisa indiscriminada a condenar a
muerte a hombres, mujeres e incluso niños: algunos fueron quemados vivos y
otros fueron entregados a las fieras en la arena. La gloria de Oriente vio sus
calles desiertas y los hombres esperaban con estremecedor terror la llegada de
los comisarios imperiales. Mientras Crisóstomo en sus homilías cuaresmales se
esforzaba por despertar a su rebaño de su angustia de pavor, mientras Libanio se esforzaba por evitar que los ciudadanos huyeran
precipitadamente, el anciano Flaviano, desafiando las dificultades del
invierno, viajó a Constantinopla para suplicar a Teodosio. El lunes de la
tercera semana del ayuno llegaron los comisionados -Caesarius magister officiorum y Hellenicus magister militiae- llevando consigo el edicto
del emperador: los baños, el circo y los teatros debían cerrarse, la
distribución pública de grano debía cesar y Antioquía debía perder su orgullosa
posición y ser sometida a su rival Laodicea. El
miércoles siguiente la comisión comenzó sus sesiones; se arrancaron confesiones
a los acusados mediante torturas y azotes, pero para alivio de todos no se
dictaron sentencias de muerte, y el juicio sobre los culpables se dejó a la
decisión de Teodosio. El propio Cesáreo partió con su informe hacia la capital:
insomne y sin descanso, cubrió la distancia entre Antioquía y Constantinopla en
el increíblemente corto espacio de seis días. Las oraciones de Flaviano habían
calmado la cólera del emperador y el apasionado llamamiento de Cesáreo se
impuso: ya los principales infractores habían pagado el precio de sus vidas, la
ciudad en su agonía de terror había vaciado su copa de sufrimiento: ¡que
Teodosio tenga piedad y detenga su mano! La noticia de la amnistía completa fue
llevada en caliente a Antioquía, y a la alegría de la Pascua se sumaron los
transportes de una ciudad perdonada.
Finalmente, en Occidente
se rompió la paz formal, y en el 387 el ejército de la Galia invadió Italia.
Últimamente la influencia de Justina se había impuesto en Milán, y el arrianismo
de Valentiniano ofrecía un pretexto loable para la acción de Máximo; acudía
como campeón de la ortodoxia oprimida: las advertencias anteriores no habían
surtido efecto en la Corte herética; debía ser escarmentada por el azote de
Dios. Parece que la oposición de Valentiniano a Ambrosio había alejado por el
momento al obispo, y el emperador ya no lo eligió como embajador. Domninus trató de reforzar las buenas relaciones entre
Tréveris y Milán, y pidió que se le prestara ayuda en la tarea de hacer retroceder
a los bárbaros que amenazaban a Panonia. La astucia de Máximo aprovechó el
momento favorable; separó una parte de su propio ejército con órdenes de
marchar en apoyo de Valentiniano. Sin embargo, él mismo, a la cabeza de sus
tropas, le siguió de cerca, y así pudo forzar los pasos de los Alpes Cotosos
sin oposición. Este traicionero ataque a Valentiniano estuvo marcado por el
asesinato de Merobaudes, el ministro que había llevado a cabo la precipitada
elección en Bregetio (otoño de 387). De Milán,
Justina y su hijo huyeron a Aquilea, de Aquilea a Tesalónica, donde se les unió
Teodosio, que se había casado recientemente con Galla, la hermana de
Valentiniano II. Aquí parece que el emperador de Oriente recibió una embajada
de Máximo, este último alegando sin duda que sólo había actuado en interés del
Credo de Nicea, del que su coadjutor Augusto era tan acérrimo defensor. La
actuación de Teodosio fue característica; no dio ninguna respuesta definitiva,
mientras se esforzaba por convertir al emperador fugitivo a la ortodoxia.
Durante todo el invierno hizo sus preparativos para la guerra de la que ya no
podía escapar honorablemente. Los godos, los hunos y los alanos se alistaron de
inmediato; Pacato nos cuenta que desde el Nilo hasta el Cáucaso, desde la
cordillera del Tauro hasta el Danubio, los hombres acudieron a sus estandartes. Promoto, que recientemente había aniquilado una
hueste de greutungos al mando de Odothaeus en el Danubio (386), comandaba la caballería y Timasius la infantería; entre los oficiales estaban Richomer y Arbogast.
En junio, Teodosio con Valentiniano marchó hacia el oeste; no podía buscar
apoyo en Italia, ya que Roma había caído en manos de Máximo durante el mes de
enero anterior, y la flota del usurpador estaba navegando por el Adriático. Teodosio
llegó a Stobi el 14 de junio y a Scupi (Uskub) el 21 de junio. Al parecer, emisarios de
Máximo habían difundido la desafección entre los germanos del ejército
oriental, pero un complot para asesinar a Teodosio fue desvelado a tiempo y los
traidores fueron abatidos en los pantanos a los que habían huido para
refugiarse. El emperador avanzó hasta Siscia en el Save; aquí, a pesar de su inferioridad numérica, sus tropas
nadaron el río y cargaron y derrotaron al enemigo. Es probable que en este
enfrentamiento encontrara la muerte Andragathius, el
más destacado general del bando de Máximo. Teodosio obtuvo una segunda victoria
en Poetovio, donde las fuerzas occidentales al mando
del hermano del usurpador, Marcelino, huyeron en salvaje desorden. Muchos se unieron
al ejército victorioso, y Aemona (Laibach),
que había resistido obstinadamente un largo asedio, acogió a Teodosio dentro de
sus muros. Máximo se retiró a Italia y acampó alrededor de Aquilea. Pero no se
le permitió la oportunidad de reunir nuevas fuerzas con las que renovar la
lucha. Teodosio siguió con ahínco la pista del fugitivo. Máximo, con el coraje
de la desesperación, cayó sobre sus perseguidores, pero fue rechazado en
Aquilea y obligado a rendirse. A tres millas de las murallas de la ciudad, el
cautivo fue llevado a la presencia del emperador. Los soldados se anticiparon a
la piedad del vencedor y precipitaron a Máximo a su muerte (probablemente el 28
de julio de 388). Sólo algunos de sus partidarios, entre ellos sus guardias
moros, compartieron el destino de su líder. Su flota fue derrotada frente a
Sicilia y Víctor, que había quedado como Augusto en la Galia, fue asesinado por
Arbogasto. Un indulto general calmó los disturbios en Italia, y Teodosio
permaneció en Milán durante el invierno. Valentiniano fue restaurado en el
poder, y con la muerte de su madre Justina se completó su conversión a la
ortodoxia.
Máximo había caído, y para
un orador de la corte su carácter no poseía ningún rasgo redentor. Pero a
partir de autoridades menos prejuiciosas parece que obtenemos la imagen de un
hombre cuyo único defecto era su deslealtad forzada a Teodosio, y de un
emperador que se mostraba como un gobernante vigoroso y recto, y que podía
alegar como excusa para su avaricia la presión de una guerra largamente amenazada
con su co-augusto. De estas exacciones, que tal vez
eran inevitables, la Galia sufrió gravemente, y a su salida de Occidente,
mientras Nannienus y Quintinus actuaban como magistri militum conjuntos, los francos irrumpieron a través del Rin bajo Genobaudes, Marcomir y Sunno y
amenazaron Colonia. Tras una victoria romana en la Silva Carvonaria (¿cerca de Tournai?), Quintino invadió el territorio
bárbaro desde Novaesium, pero la campaña fue un
desastroso fracaso. A la caída de Víctor, Arbogast quedó, bajo el vago título de Comes o Conde, como virtual gobernante de la
Galia, mientras que Carietto y Syrus sucedieron como magistri militum a los nominados de Máximo. Arbogast a su llegada aconsejó una expedición punitiva, pero parece que Teodosio no
aceptó el consejo. Se concluyó una paz, Marcomir y Sunno entregaron rehenes, y el propio Arbogast se retiró a sus cuarteles de invierno en Tréveris.
Valentiniano permaneció
con Teodosio en Milán durante el invierno de 388-9 y estaba con él el 13 de
junio de 389 cuando hizo su entrada solemne en Roma, acompañado por su hijo
Honorio, de cinco años. En esta, aparentemente su única visita a la capital
occidental, se esforzó ansiosamente por debilitar el poder y la influencia del
paganismo, al tiempo que efectuaba reformas tanto en la vida social como en la
municipal de la ciudad. Para el severo y altivo Diocleciano la familiaridad del
populacho había sido insufrible: Teodosio fue liberal con sus regalos, asistió
a los juegos públicos y se ganó todos los corazones por su pronta cortesía y su
genial humanidad. En el otoño del 389 regresó a Milán, y allí permaneció
durante el 390, ese año memorable en el que la Iglesia y el Estado se
enfrentaron como poderes opuestos y en el que una justa victoria correspondió a
la Iglesia. De hecho, quien quiera escribir sobre los asuntos de Estado durante
los últimos años del siglo IV debe ir siempre de la mano de los historiadores
de la Iglesia; no se atreve a omitir, bajo su riesgo, la figura del consejero
de un emperador tras otro, el intrépido, tirano, apasionado y amoroso obispo de
Milán. Aunque la conducta de Ambrosio sea a veces arbitraria y repelente, el
crítico admite a su pesar que fue un hombre digno de la confianza de un
soberano. Los hechos de la masacre de Tesalónica son bien conocidos. El
descontento popular se había despertado por el acantonamiento sobre los
habitantes de tropas bárbaras, y el resentimiento buscó su oportunidad. Botherich, capitán de la guarnición, encarceló a un auriga
favorito por flagrante inmoralidad y se negó a liberarlo ante la demanda de los
ciudadanos. La turba aprovechó la ocasión: decepcionada de su placer, asesinó a Botherich con salvaje brutalidad. La cólera de
Teodosio era ingobernable, y de nada sirvieron las repetidas oraciones de
Ambrosio pidiendo clemencia. El círculo de la corte estaba celoso desde hacía
mucho tiempo de la influencia del obispo y se había esforzado por excluirlo de
cualquier injerencia en la política estatal. Ambrosio sabía bien que ya no
gozaba de la plena confianza del emperador. Teodosio escuchó a sus ministros,
que instaron a un castigo ejemplar, y se emitió la orden de una venganza
despiadada contra Tesalónica. El mensaje que anulaba la orden imperial llegó
demasiado tarde para salvar la ciudad. El emperador había decretado el castigo
y sus oficiales dieron rienda suelta a sus pasiones. Sobre el pueblo aglomerado
en el circo se abalanzaron los soldados y se produjo una matanza
indiscriminada; al menos 7.000 víctimas cayeron antes de que las tropas
detuvieran su mano. Ambrosio, alegando enfermedad, se retiró de Milán y se negó
a reunirse con Teodosio. De su puño y letra escribió una carta privada al
emperador, en la que reconocía su celo y su amor a Dios, pero afirmaba que para
un crimen de pasión desenfrenada como éste debía haber una profunda contrición:
como David escuchó a Natán, que Teodosio escuche al ministro de Dios; hasta que
no se arrepienta no se atreverá a ofrecer el sacrificio en presencia del
emperador. La carta es la apelación del coraje impertérrito a la nobleza
esencial del carácter de Teodosio. Las ráfagas de furia pasaron y el
remordimiento salió en forma de penitencia. Con sus súbditos a su alrededor en
la catedral de Milán, el emperador, despojado de su púrpura real, se inclinó
con humildad ante la majestad ofendida del Cielo. Los hombres han tratado de
realzar la victoria de la Iglesia y las fábulas se han agrupado en torno a la
historia, pero la dignidad de los hechos en su simplicidad es mucho más
espléndida que las fantasías ornamentales de cualquier leyenda. El obispo y el
emperador habían demostrado ser dignos el uno del otro.
En el año 391, Teodosio
regresó a Constantinopla a través de Tesalónica y Valentiniano quedó para
gobernar Occidente. No llegó a la Galia hasta el otoño del 391; era demasiado tarde.
Tres años de poder indiscutible habían dejado a Arbogasto sin rival en la
Galia. No eran sólo las tropas las que miraban a su invicto capitán con una
admiración ciega y una devoción incuestionable: estaba rodeado de un círculo de
compatriotas francos que le debían su ascenso, mientras que su carácter
honorable, su generosidad y la pura fuerza de su personalidad habían puesto de
su lado incluso a las autoridades civiles. En la Galia había una sola ley, que
era la voluntad de Arbogasto, sólo había un superior al que Arbogasto
reconocía, y era el emperador Teodosio, que había entregado el Occidente a su
cargo. Desde el primer momento la autoridad de Valentiniano fue burlada: se
permitió que su poder legislativo se oxidara sin ser utilizado, sus órdenes
fueron desobedecidas y su palacio se convirtió en su prisión: ni siquiera la
púrpura imperial pudo proteger a Harmonius, que fue
asesinado por orden de Arbogasto a los mismos pies del emperador. Valentiniano
imploró el apoyo de Teodosio y contempló la posibilidad de buscar refugio en
Oriente; entregó solemnemente al altivo conde su destitución, pero Arbogasto
rompió el papel en pedazos con la réplica de que sólo recibiría su baja del
emperador que lo había nombrado. Valentiniano envió una carta en la que instaba
a Ambrosio a acudir a él a toda prisa para administrarle el sacramento del
bautismo; era evidente que pensaba que su vida estaba amenazada. Aclamó el
pretexto de los disturbios de los bárbaros en los pasos de los Alpes y se
preparó para partir hacia Italia, pero la mortificación y el orgullo le
retuvieron en Vienne. El partido pagano consideró que por fin la influencia de Arbogasto
podría procurarles la restauración del altar de la Victoria, pero el discípulo
de Ambrosio rechazó la petición del embajador. Pocos días después se supo que
Valentiniano había sido estrangulado. Los contemporáneos no pudieron determinar
si había encontrado la muerte por la violencia o por su propia mano (15 de mayo
de 392). Ambrosio parece haber aceptado esta última alternativa, y la
culpabilidad de Arbogasto nunca se probó; con el ansiado rito del bautismo tan
cerca, el suicidio parece ciertamente improbable, pero quizás la tensión y el
estrés de esos días de espera acabaron con la resistencia del emperador, y la
burla de su posición se hizo demasiado amarga para un hijo de Valentiniano I.
Su muerte, hay que admitirlo, no encontró a Arbogasto desprevenido. No pudo
declararse emperador, pues el odio cristiano, el orgullo romano y los celos
francos le cerraron el paso; así se convirtió en el primero de una larga
estirpe de reyes bárbaros: venció las reticencias de Eugenio y lo colocó en el
trono.
El primer soberano que fue
a la vez nominado y títere de un general bárbaro era un hombre de buena
familia; anteriormente profesor de retórica y más tarde secretario de alto
rango en el servicio imperial, amigo de Richomer y de Símaco y civil amante de la paz, no quiso poner en peligro la autoridad de Arbogast. Siendo él mismo cristiano, aunque asociado a los
aristócratas paganos de Roma, no estaba dispuesto a enajenar las simpatías de
ninguno de los dos partidos, y adoptó una actitud de tolerancia imparcial;
esperaba encontrar seguridad en las medias tintas. En Roma se produjo un febril
resurgimiento de la antigua fe con extrañas procesiones de deidades orientales,
mientras que Flavianus, un destacado pagano, fue
nombrado pretoriano. El altar de la Victoria fue restaurado, pero Eugenio trató
de respetar los prejuicios cristianos, y los templos no recuperaron sus
ingresos confiscados; éstos fueron concedidos como un regalo personal a los
peticionarios. Pero en el siglo IV nadie, salvo las minorías, quería oír hablar
de tolerancia, y los hombres dedujeron que quien no era partidario era poco más
que un traidor. La Iglesia ortodoxa en la persona de Ambrosio se apartó de
Eugenio como de un apóstata. El nuevo emperador reconoció naturalmente a
Teodosio y a Arcadio como coagentes, pero en todas las transacciones entre la
corte occidental y Constantinopla la persona de Arbogasto fue discretamente
velada; su nombre no fue sugerido para el consulado, y no fue ningún soldado
franco quien encabezó la embajada a Teodosio: la sabiduría de Atenas en la
persona de Rufino y la pureza de los obispos cristianos atestiguaban la
inocencia del rey, pero la ambigua respuesta de Teodosio apenas disimulaba sus
verdaderas intenciones. La designación de Eugenio fue, al parecer, despreciada
en Oriente, mientras que tanto en Occidente como en Oriente la diplomacia no
era más que un medio para ganar tiempo antes del inevitable arbitrio de la
guerra. Para asegurar la Galia durante su ausencia, Arbogasto decidió
impresionar a los bárbaros con un sano temor al poder de Roma; en una campaña
de invierno devastó los territorios de Bructeri y Chamavi, mientras que alemanes y francos se vieron
obligados a aceptar términos de paz por los que se comprometían a suministrar
reclutas para los ejércitos romanos. Liberados así de la ansiedad en Occidente,
Arbogasto y Eugenio partieron con grandes refuerzos hacia Italia, donde parece
que el nuevo emperador había sido reconocido desde el momento de su ascensión
(¿primavera del 393?). Al año siguiente, Teodosio marchó desde Constantinopla
(finales de mayo de 394); Honorio, que había sido creado Augusto en enero de
393, se quedó atrás con Arcadio en la capital. El emperador nombró a Timasio como general en jefe y a Estilicón como su
subordinado; se habían hecho inmensos preparativos para la campaña; sólo de los
godos se habían alistado en el ejército unos 20.000 bajo la dirección de Saulo, Gaïnas y Bacurio. Arbogasto,
ya sea por la reivindicación del parentesco o como virtual gobernante de
Occidente, pudo traer al campo grandes fuerzas tanto de francos como de galos,
pero fue superado en número por las tropas de Teodosio. Eugenio no abandonó
Milán hasta el 1 de agosto. Flavianus, como augur,
declaró que la victoria estaba asegurada; él mismo había emprendido la defensa
de los pasos de los Alpes Julianos, donde colocó estatuas doradas de Júpiter
para declarar su devoción al paganismo. Teodosio venció toda la resistencia con
facilidad y Flaviano, desanimado y avergonzado, se suicidó. A la misma
distancia entre Aemona y Aquilea, en la corriente del
Frígido (Wipbach), tuvo lugar la batalla decisiva. El
ejército occidental estaba acampado en la llanura, esperando el descenso de
Teodosio desde las alturas; Arbogasto había colocado a Arbitio en una emboscada
con órdenes de caer sobre las desprevenidas tropas cuando abandonaran el
terreno más alto. Los godos encabezaron la furgoneta y fueron los primeros en
enfrentarse al enemigo. A pesar de su heroico valor, el ataque no tuvo éxito; Bacurio fue asesinado y 10.000 godos perdieron la vida.
Eugenio, al recompensar a sus soldados, consideró la victoria decisiva, y los
generales de Teodosio aconsejaron la retirada. Durante las horas de la noche el
emperador rezó solo y por la mañana (6 de septiembre) con el grito de guerra de
"¿Dónde está el Dios de Teodosio?" reanudó la lucha. Arbitio hizo el
papel de traidor y abandonando su escondite se unió al ejército oriental. Pero
no fue la ayuda humana la que decidió la cuestión del día. Un tempestuoso
huracán se abatió sobre el enemigo: cegados por las nubes de polvo, sus escudos
arrancados de cuajo, sus proyectiles arrastrados sobre sí mismos, las tropas de
Eugenio se volvieron en una huida de pánico. Teodosio había invocado a Dios, y
el Cielo había respondido. El efecto moral fue abrumador. Eugenio fue rendido
por sus propios soldados y asesinado; Arbogasto huyó a las montañas y dos días
después cayó por su propia mano.
Teodosio no abusó de su
victoria; concedió un perdón general; incluso los ministros del usurpador sólo
perdieron su rango y sus títulos, que les fueron restituidos al año siguiente.
Pero las fatigas y penurias de la guerra habían quebrantado la salud del
emperador; Honorio fue llamado desde Constantinopla y estuvo presente en Milán
a la muerte de su padre (17 de enero de 395).
A partir de las invectivas
de los críticos paganos y los halagos de los oradores de la corte no es fácil
estimar correctamente el carácter y la obra de Teodosio. Para los cristianos
era, naturalmente, ante todo, el fundador de un Estado ortodoxo y el azote de
herejes y paganos, mientras que para los fieles de la fe más antigua eran
precisamente sus opiniones religiosas y la legislación inspirada en ellas lo
que encendía su furioso resentimiento. El juicio de ambos partidos sobre la
política del emperador en su conjunto estaba determinado por sus preconceptos
religiosos. Al menos Roma era su deudora; en la hora más oscura tras el
desastre de Adrianopolis no había desesperado del
Imperio, sino que había demostrado ser a la vez estadista y general. Los godos
podrían haberse convertido para las provincias de Oriente en lo que los
alemanes habían sido durante mucho tiempo para la Galia; el hecho de que fuera
de otro modo se debió principalmente a la diplomacia de Teodosio. El
retraimiento y la economía, un respiro para recuperarse de su total
agotamiento, eran una necesidad para el mundo romano; un soberano brillante y
meteórico no habría sido sino un peligro añadido. Para los hombres de su
tiempo, la incansable cautela de Teodosio era una virtud positiva y preciosa.
Su trono no se apoyaba en ningún sentimiento dinástico hereditario, por lo que
apostó consciente y deliberadamente por el favor público; abandonó la tradición
de la corte y apeló con la franqueza de un soldado a las simpatías de sus
súbditos. En esto estaba justificado: a lo largo de su reinado sólo surgieron
usurpadores en Occidente, e incluso ellos se habrían contentado con seguir
siendo sus colegas, si él hubiera consentido. Pero éste no fue el único
resultado de su negativa a hacer de semidiós; Valentiniano había sido a menudo
el instrumento de sus ministros, pero Teodosio decidió reunir su propia
información y comprobar por sí mismo los abusos que sufría el Imperio. Su
legislación es esencialmente detallada y práctica:
el acusado no debe ser
expulsado inmediatamente tras la información presentada contra él, sino que se
le debe dar treinta días para poner su casa en orden;
se deben tomar medidas
para los hijos del criminal, tanto si es desterrado como ejecutado, ya que no
deben sufrir por los pecados de su padre, y una parte de los bienes del
condenado debe pasar a su descendencia;
los hombres no deben ser
arruinados por ninguna compulsión para asumir cargos sacerdotales, como el del
sumo sacerdocio de la provincia de Siria que implicaba la celebración de
costosos juegos públicos
los provinciales no deben
verse obligados a vender el maíz al Estado por debajo de su precio de mercado,
mientras que el maíz de las tierras de la costa marítima debe enviarse a las
ciudades vecinas de la costa marítima y no a los distritos distantes del
interior, para que el coste del transporte no arruine al agricultor.
Los recaudadores de
impuestos imperiales deben utilizar medidas fijas en metal y piedra, para que
la extorsión sea más difícil, mientras que se nombrarán defensores para que,
con la connivencia de las autoridades, los ladrones y salteadores de caminos no
escapen impunes.
El propio Teodosio había
supervisado la labor de limpiar Macedonia de tropas de bandoleros, y ordenó que
se permitiera a los hombres tomarse la justicia por su mano si eran robados en
las carreteras o en las aldeas por la noche, y que pudieran matar al
delincuente en el lugar donde se encontrara. Los ejemplos podrían aumentarse a
voluntad, pero leyes como éstas bastan para ilustrar el punto. En una palabra,
Teodosio sabía dónde le apretaba el zapato, e hizo lo que pudo para aliviar el
dolor. Incluso cuando las reivindicaciones de la Iglesia y del Estado entraron
en conflicto, se negó a sacrificar la justicia a las exigencias de la
intolerancia ortodoxa; en un caso venció la tiránica insistencia de Ambrosio, y
los monjes cristianos que habían destruido en Calínico una sinagoga judía fueron finalmente liberados del deber de hacer una
reparación; pero incluso aquí la obstinada resistencia del emperador muestra
los principios generales que regían su administración. Aunque era naturalmente
misericordioso, de modo que los contemporáneos se asombraban de su clemencia
hacia los seguidores de los rivales derrotados, sin embargo, cuando se dejaba
llevar por algún arrebato repentino de pasión podía ser terrible en su
ferocidad. Él mismo era consciente de su gran defecto, y cuando su ira había
pasado, los hombres sabían que estaba más dispuesto a perdonar: Praerogativa ignoscendi erat indignatum fuisse.
Pero con todo el
reconocimiento de sus debilidades sirvió bien al Imperio; sacó a Oriente del
caos y lo puso en orden; y aunque sea por otros motivos, la posteridad
difícilmente podrá discutir el juicio de la Iglesia o negar que el Emperador ha
sido llamado con razón: Teodosio el Grande.
CAPÍTULO
IX.
LAS
MIGRACIONES TEUTÓNICAS, 378-412
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |